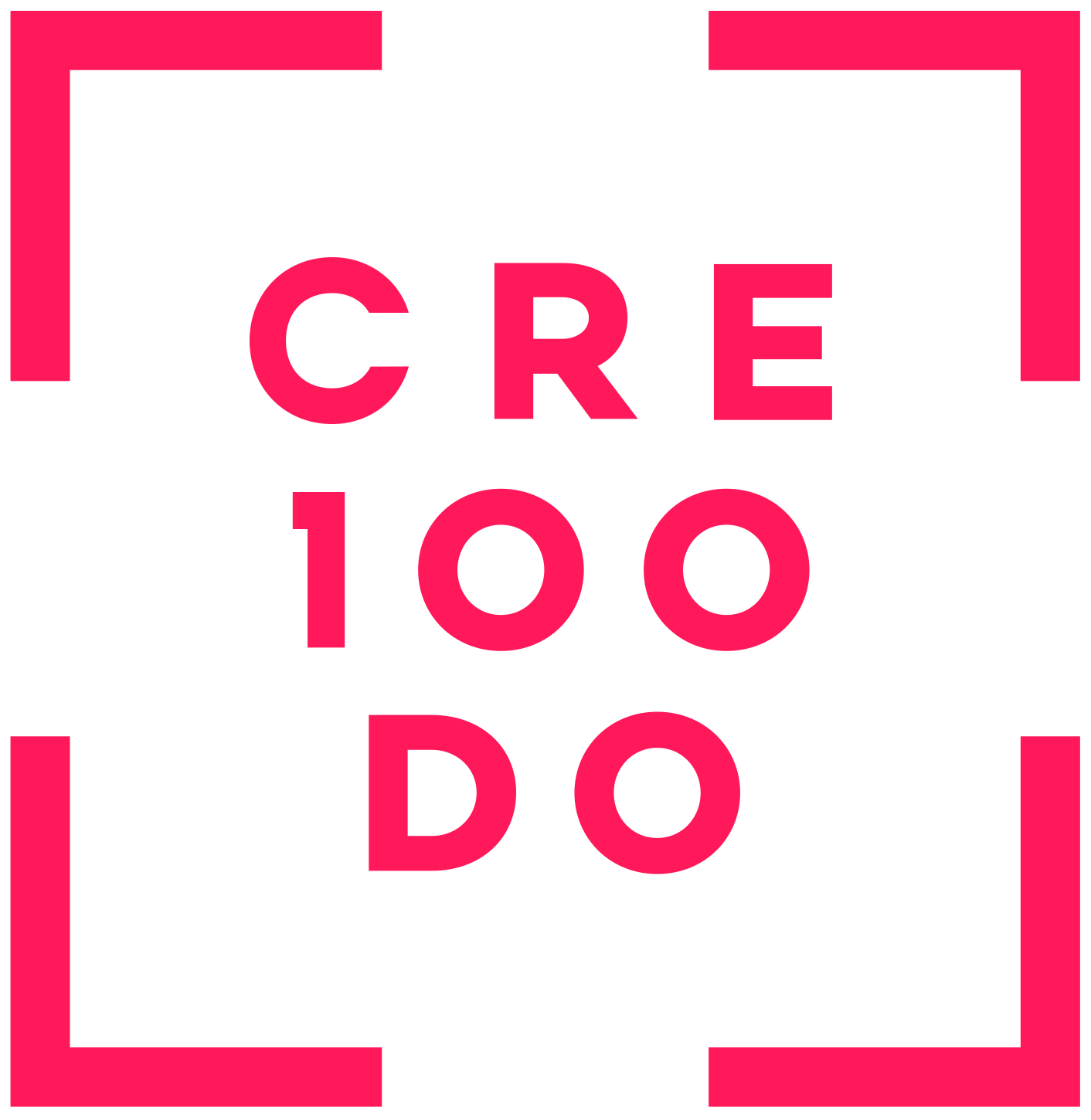Pablo Hernández de Cos
Gobernador del Banco de España y miembro del Consejo de Gobierno y del Consejo General del BCE
El reciente informe sobre el futuro de la competitividad europea, conocido como Informe Dragui, identifica la baja productividad como la principal razón del bajo crecimiento europeo en este siglo. Este diagnóstico es particularmente acertado para el caso de la economía española.
En efecto, la economía española ha experimentado una ralentización en el dinamismo de la productividad en las últimas décadas, que ha sido significativamente más acusada que la registrada en otros países desarrollados. En particular, entre 2000 y 2022, el crecimiento de la productividad total de los factores en España fue en torno a 13 y 17 puntos porcentuales inferior al observado en Alemania y Estados Unidos, respectivamente.
Este reducido vigor de la productividad representa uno de los principales retos estructurales de nuestra economía, al ser, junto con las elevadas tasas de paro, una de las razones por las que hemos sido incapaces de alcanzar el nivel de renta per cápita del área del euro a lo largo de las últimas décadas. Las ganancias de productividad representan, además, el principal motor del crecimiento económico a largo plazo de cualquier economía, en particular en un contexto de envejecimiento demográfico y reducido crecimiento poblacional como el que caracteriza a los países desarrollados.
El pobre desempeño de la productividad en España es el reflejo de múltiples factores que interactúan entre sí y sobre los que convendría actuar simultáneamente. Como se destaca en los diferentes artículos de este libro, entre estos factores destacan aquellos que condicionan el tamaño y la demografía empresarial, así como la reasignación de los recursos productivos entre sectores y empresas.
Las empresas de mayor tamaño suelen presentar niveles de productividad más elevados, al aprovechar las economías de escala en la producción y presentar una mayor orientación exportadora y capacidad de innovación. Además, las empresas de mayor tamaño suelen estar más diversificadas, no solo en términos de sus productos y clientes, sino también en cuanto a sus fuentes de financiación, lo que las haces más resistentes a las perturbaciones que sufre la economía.
En España, en 2021 un 76,8 % de las empresas tenían entre uno y cuatro empleados, el mayor porcentaje en la Unión Europea (UE) y muy por encima del que se observaba, por ejemplo, en Alemania (63,2 %), Francia (70,4 %) o Italia (72,5 %). Esta brecha se ha mantenido relativamente estable en las últimas décadas y no se explica solo por la particular composición sectorial de nuestra economía. Este elevado peso de las empresas de menor tamaño en España, en comparación con otros países de nuestro entorno, representa, por tanto, una de las causas de la baja productividad.
Al problema del mayor peso de las empresas de reducida dimensión hay que unirle el derivado de un menor grado de creación y destrucción de empresas en España, especialmente en el período más reciente. Hay que subrayar que este mecanismo, el del dinamismo empresarial, es uno de los que habitualmente contribuyen de forma más decisiva al avance de la productividad.
¿Qué factores están detrás de este fenómeno? Se han identificado múltiples obstáculos que han venido condicionando el tamaño y la demografía empresarial en nuestro país. Entre estos, cabe destacar, en primer lugar, aquellos relacionados con el elevado volumen y complejidad de la regulación, que ha crecido de manera significativa en los últimos años. Este entramado regulatorio aumenta los costes de conocimiento y cumplimiento de las empresas. Su heterogeneidad por Administraciones Públicas genera también, en ocasiones, trabas a la unidad de mercado.
Por otra parte, existe la evidencia que muestra que la existencia de numerosos umbrales regulatorios asociados de manera arbitraria al tamaño de las empresas (en el ámbito laboral o fiscal, por ejemplo), provoca desincentivos al crecimiento empresarial.
Asimismo, la capacidad de las empresas españolas para acceder a fuentes de financiación de mercado no bancarias sigue siendo muy reducida, con un acceso limitado al capital riesgo. Esta estructura de financiación limita la capacidad de inversión y crecimiento de las empresas más jóvenes e innovadoras, que habitualmente cuentan con un mayor perfil de riesgos y menores activos que puedan ser usados como colateral.
“La capacidad de las empresas españolas para acceder a fuentes de financiación de mercado no bancarias sigue siendo muy reducida, con un acceso limitado al capital riesgo. Esta estructura de financiación limita la capacidad de inversión y crecimiento de las empresas más jóvenes e innovadoras, que habitualmente cuentan con un mayor perfil de riesgos y menores activos que puedan ser usados como colateral”.
Por otra parte, los procesos de insolvencia han funcionado tradicionalmente de manera ineficiente en nuestro país, con un uso relativamente reducido de los mecanismos preconcursales y de los concursos de acreedores. Estos últimos se han caracterizado, además, por su elevada duración y por generar unas tasas de liquidación elevadas. En conjunto, esto ha provocado retrasos en la salida del mercado de las empresas inviables y una pérdida del valor económico de las mismas en los procesos, afectando negativamente al crecimiento de la productividad.
Adicionalmente, los procesos de asignación de licitaciones públicas en España hacen recaer estas, mayoritariamente, en empresas grandes, dificultando el crecimiento de las empresas de menor tamaño.
La eliminación de estos obstáculos podría tener efectos muy positivos sobre el crecimiento de la productividad. En concreto, para reducir la carga regulatoria de las empresas y promover la unidad de mercado, resultaría conveniente que los distintos niveles de las Administraciones Públicas pusieran en común sus diferentes enfoques normativos sectoriales para alcanzar estándares acordes con las mejores prácticas. Del mismo modo, se hace necesario seguir progresando en el desarrollo de los mercados de capital riesgo, tanto en España como a escala europea. Para ello, es preciso avanzar de forma decidida hacia la unión de los mercados de capitales en la UE. Asimismo, una orientación mayor de las licitaciones públicas hacia empresas pequeñas muy productivas, pero que cuentan con dificultades de financiación, favorecería su crecimiento. Sería también aconsejable revisar los umbrales de tamaño existentes en la regulación y su impacto sobre la demografía empresarial.
En los últimos años se han aprobado precisamente diversas iniciativas que tratan de fomentar el crecimiento empresarial y facilitar la reasignación eficiente de los factores productivos. La Ley de Creación y Crecimiento de Empresas tiene como objetivo agilizar los trámites de creación de una empresa, flexibilizar los mecanismos de financiación alternativa y favorecer la participación de empresas pequeñas en los concursos públicos. Por su parte, la reforma de la Ley Concursal establece un mecanismo preconcursal que permite la reestructuración de las deudas empresariales en una fase temprana, así como un procedimiento específico para microempresas, más ágil y menos costoso. También mejora el mecanismo de segunda oportunidad, introduciendo la posibilidad de exoneración sin liquidación previa del patrimonio del deudor, mediante un plan de pagos de tres años de duración y extendiendo la exoneración del pasivo insatisfecho al crédito público hasta un determinado umbral.
Aún es pronto para valorar con rigor si dichas iniciativas serán efectivas a la hora de corregir las deficiencias identificadas. En todo caso, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha anunciado una iniciativa, denominada «Régimen 20», que persigue eliminar la disparidad de requisitos administrativos entre comunidades autónomas y entidades locales y, al mismo tiempo, reducir trámites. Para ello se realizará un diagnóstico sectorial que identifique los fallos de coordinación entre administraciones o la falta de proporcionalidad en las diferentes normativas.
En todo caso, hay que subrayar que, más allá del tamaño y dinamismo empresarial, el origen del escaso dinamismo de la productividad en España tiene raíces diversas y profundas. De hecho, se observa un diferencial negativo de productividad con las grandes economías de la UE en todos los grupos de tamaño empresarial, diferencial que es más elevado entre las empresas de muy reducido y de mayor tamaño, es decir en los extremos de la distribución. El reducido nivel de capital humano en la población y el bajo stock de capital tecnológico y la inversión en innovación, así como la caída en la confianza de los agentes económicos en las instituciones y su calidad son aspectos cruciales para explicar la baja productividad. Reformas de calada en estos ámbitos son, por tanto, también necesarias.
En este sentido, la creación del Consejo de la Productividad, que cuenta entre sus funciones con la elaboración de análisis orientados a la evaluación y diagnóstico de la productividad y la competitividad de la economía española, podría favorecer la adopción de reformas en este ámbito y su evaluación periódica. Su eficacia exigirá garantizar la independencia y la competencia profesional de los miembros del Consejo, así como dotarle de los recursos suficientes para que pueda realizar análisis rigurosos.
En el mismo sentido, la labor de instituciones como la fundación CRE100DO, que agrupa a un número muy numeroso de empresas del denominado middle market español y que tiene como uno de sus objetivos, precisamente, apoyar el crecimiento de las empresas, pueden ser cruciales para identificar, sobre la base de la experiencia del propio sector empresarial, las reformas prioritarias que permitan mejorar de manera efectiva la dinámica de la productividad de nuestra economía y, con ello, el bienestar de los ciudadanos. Estoy convencido de que este libro conmemorativo de los diez años de la fundación contribuirá a ese objetivo.
Si deseas ver más contenido del libro…
¡Conéctate, descarga y curiosea! 100 reflexiones de lo líderes del middle market español solo para ti. ¡Es como tener un mentor en tu bolsillo!